 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
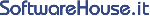
|
HACIA EL ABISMO
di
Ernesto Daudet
I
En el extremo de la vía dell' Ospedale, una de las grandes arterias de Turín, existía en 1793, una casa de elegante aspecto, de tres pisos y rodeada de un frondoso jardín.
Esa casa había sido mucho tiempo residencia de una rica familia de Turín, pero en la época en que el Terror se desencadenaba en Francia, la afluencia de emigrados que iban a buscar un refugio en la capital del Piamonte decidió al propietario del inmueble a transformarle en un hotel amueblado para uso de los extranjeros. Los fugitivos franceses y los de Saboya, después de que esta provincia fue anexionada a la República y tuvo que obedecer sus leyes, no tardaron en ocupar los departamentos más o menos vastos que se habían preparado en la casa, disponiéndolos de modo que los huéspedes tuviesen la facultad de vivir aisladamente o en común si lo preferían.
Como esos departamentos eran cómodos, su mueblaje lujoso y el precio de los alquileres bastante elevado, la casa Gavotti se convirtió prontamente en el punto de cita de los emigrados notables, provistos de más recursos que los que poseían en su mayor parte los desgraciados a quienes la tormenta revolucionaría había arrojado de su país. Unos meses después de su creación, la casa Gavotti pasaba por ser la más aristocrática de Turín.
Para convencerse de que merecía su reputación, bastaba leer, en el cuarto del portero, la lista de los inquilinos, colgada en la pared en un marco movible. Todos pertenecían a la más alta nobleza de Francia y de Saboya, nobleza de espada y nobleza de toga. Entre ellos se encontraban, en el momento en que comienza este relato, es decir, en la primavera de 1793, dos mujeres jóvenes: la condesa Lucía de Entremont y su hermana menor, la señorita Clara de Palarin, hijas del difunto lugarteniente general marqués de Palarin, uno de los más gloriosos veteranos de los ejércitos del rey de Francia.
La mayor se había casado con un noble saboyano al servicio del Piamonte y, establecida en Saboya por su matrimonio, había recogido a su hermana a la muerte de su padre. Algo después, cuando la entrada de los franceses en Chambery hacía peligroso residir en esta ciudad, el conde de Entremont, antes de marcharse a combatir en los Alpes a los invasores de su país, condujo a Turín a su mujer y a su cuñada y las instaló en la casa Gavotti, confiándolas a la adhesión de una dama de gobierno, la señora Gerard, que servía ya en casa de sus padres cuando ellas vinieron al mundo.
Desde que habitaban en este asilo, nadie podía jactarse de haber comunicado con ellas, pues vivían muy retiradas y hasta huían las ocasiones de encontrarse con los emigrados establecidos en la casa. Una casa de huéspedes es siempre una especie de mentidero, y, en ésta, la actitud de las jóvenes daba ocasión a comentarios desprovistos de benevolencia. ¿Qué tenían que ocultar para substraerse así a las insinuaciones de amistad que se les hacían y para cerrar su puerta a los visitantes?
Hubiérase juzgado menos severamente a aquellas bellas reclusas si se hubieran conocido las causas de su enclaustración. Pero esas causas eran apenas sospechadas. Se ignoraba en general que la condesa de Entremont, al condenarse con su hermana a una existencia de monja, obedecía las órdenes formales de un marido despótico y celoso, cuyos celos, bien mirado, no dejaban de tener excusa.
No era porque la Condesa hubiera hecho nunca nada para justificarlos, sino porque el Conde le llevaba veinte años y no ignoraba que Lucía se había casado con él sin amor, después del rompimiento de un noviazgo anterior, rompimiento impuesto por su padre y que la había separado de un hombre profundamente amado, en la víspera del día fijado para su casamiento.
Aquel prometido, duramente rechazado, se llamaba Roberto de Dalassene. Su familia no cedía en nada como antigüedad a la de Palarin. Un barón de Dalassene figuró en la primera cruzada e hizo una brillante fortuna en la corte de los emperadores de Bizancio. Vueltos a Francia en el siglo catorce, los descendientes de aquel héroe, gracias a su inteligencia y a su valor, habían dado al nombre de que estaban tan justamente orgullosos, una celebridad igual al brillo de sus servicios, y adquirido grandes bienes, de los que su heredero, Roberto de Dalassene, era todavía poseedor en vísperas de la Revolución.
Mandaba entonces el joven un escuadrón del regimiento de caballería de Artois y debía a su juventud, a su elegancia, y a su ingenio no menos que a su nacimiento, el estar en primera fila entre aquellos nobles a quienes el rey y la reina colmaban de favores y a quienes parecía prometida la carrera más envidiable.
Una noche, el joven Roberto conoció a Lucía de Palarin en casa de su abuelo materno, el arrendador general Ninart de Lavoix. Lucía acababa de salir del convento, donde estaba todavía su hermana, y estaba haciendo su entrada en el mundo. Sus dieciocho años, su belleza y su encanto ejercieron en Roberto una seducción fulminante, y el joven no tardó en lograr agradar a Lucía, tanto como ella le agradaba. Sucesivos encuentros aumentaron la vivacidad de sus sentimientos recíprocos, y pronto se decidió el matrimonio, con gran gozo de las dos familias o, por mejor decir, de lo que de ellas restaba. Como parientes próximos del novio no quedaban más que su abuelo, que vivía casi siempre en sus tierras de Normandía, y su tío abuelo, el arrendador general. En cuanto a la prometida, que había perdido a su madre siendo aún muy niña, no tenía a quien querer más que a su hermanita y a su padre, al que el dolor de haber visto ensangrentar las calles de París al furor popular, debía llevar a la tumba pocos meses después de la toma de la Bastilla.
En el momento en que expiraba el marqués de Palarin, su hija Lucía, aunque prometida anteriormente a Roberto de Dalassene, acababa de casarse con el conde de Entremont. Este casamiento inesperado y contrario a sus compromisos anteriores, había sucedido a los motines trágicos del 14 de julio, y era su consecuencia. Se había visto, en aquel día, al prometido de la señorita de Palarin mezclarse con los amotinados, animar sus violencias, fraternizar con ellos y declararse partidario de las ideas nuevas.
Objeto de vehementes reproches de su abuelo, Roberto había agravado sus culpas al afirmar sus convicciones y al tratar de justificar su conducta. El abuelo, indignado, arrojó de su casa al nieto, y cuando, al día siguiente, éste se presentó en el hotel de Palarin, no fue recibido. En la misma tarde, una carta le hacía saber que el Marqués rehusaba dar su hija a un renegado, y que salía de París con ella. Rabioso, entonces, e irritado por el rigor con que se le hacía expiar una hora de extravío, del que acaso se hubiera arrepentido si se le hubiera tratado con más indulgencia, siguió el ejemplo que le daban otros nobles: Mirabeau, Talloyrand, Biron, Custine, Chateau-neuf-Randon, le Peletier de Saint-Fargeau, Herault de Sechelles. Con desprecio de su nacimiento y de las enseñanzas que había recibido, e ingrato con los soberanos a quienes debía tantos favores, se arrojó ruidosamente en el partido de la Revolución.
Su caída fue tan rápida como profunda. Frecuentó los clubs, se afilió en los jacobinos, peroró contra los realistas y los moderados y hasta, un día, se plantó el gorro frigio. Había suprimido la partícula de su nombre y no quería ser más que el ciudadano Dalassene. La necesidad de hacer olvidar su origen le impulsaba a los peores excesos. Era preciso a todo trance disipar las desconfianzas que excitaban entre sus nuevos amigos las costumbres aristocráticas a que no había renunciado y de las que daban aún testimonio su elegancia y su modo de vivir. Al mismo tiempo se entregaba a una existencia de placeres y de disipación, sin temor de exhibir sus relaciones con mujeres notoriamente desacreditadas y que reemplazaban a sus lazos de familia, rotos para siempre.
En septiembre de 1792, los electores de la Nievre le recompensaron su cambio designándole para representarlos en la Convención. Esta elección, que él había solicitado, puso el sello a su apostasía, y como él se gloriaba de ella y quería que nadie la dudase, fue a tomar asiento en los bancos de la Montaña. Allí se hizo notar prontamente por su actividad revolucionaria; se asoció a las medidas más violentas, se hizo elegir miembro de la junta de Seguridad general y enviar a los ejércitos como representante del pueblo.
Cuando empezó el proceso del rey, estaba él en Colmar por orden de la Convención y hubiera podido no asociarse a la sentencia que iba a dictarse. Pero tuvo a honor no rehuir la responsabilidad del acto jurídico que se preparaba, hizo llegar su voto por carta y ese voto fue de muerte. Cuando su carta fue leída en la tribuna y publicada por los periódicos, Roberto recibió una de su abuelo, en la que el viejo Mausabré, no habiendo podido contener su cólera, le enviaba la maldición.
Durante el curso de estos acontecimientos, que Lucía de Entremont seguía de lejos, la joven, lejos de tratar de que se borrase de su corazón la imagen de Roberto, se complacía en retenerla en él. Aunque no había vuelto a verle y parecía resignada con su nueva vida, pensaba en él sin cesar, y pensaba sin cólera, considerándolo más como una víctima que como un culpable y convencida de que Roberto la amaba lo mismo que en otro tiempo.
Sus pesares, y ciertas vagas esperanzas, alimentaban sus ensueños de joven, y su marido, que sospechaba el objeto de tales ensueños, se irritaba interiormente. Después de haberlos hecho servir mucho tiempo de pretexto para obligarla a vivir como una enclaustrada, ya en Chambery, ya en el castillo de Entremont, se había fundado en los pensamientos ocultos que le atribuía para prohibirle, al dejarla en Turín, las relaciones que él no hubiera autorizado. Desesperando de hacerse amar, quería hacerse temer y podía creer que lo había logrado, puesto que su mujer continuaba acatando dócilmente su voluntad, aunque, estando separado de ella, le fuese imposible vigilarla.
Es verdad que Lucía no sufría con la soledad. Ausente su marido y teniendo al lado a su hermana, esto bastaba para que la joven se considerase tan feliz como se lo permitía la herida de su corazón. Su persona estaba prisionera, pero su pensamiento no lo estaba y podía abrirse libremente y a todas horas al recuerdo de Roberto, del que seguía ardientemente enamorada a pesar de los obstáculos insuperables que la separaban de él.